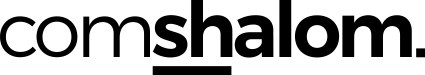La Cuaresma, tiempo riquísimo para toda la Iglesia, es una gran llamada a profundizar la preparación a la Pascua del Señor. Invitación liberadora para todos los cristianos, que favorece un retorno fecundo al corazón de Dios a través del arrepentimiento perfecto. Dice el Libro del Profeta Ezequiel: “Arrepiéntanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de sus injusticias. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo” (Ez 18,30-31).
Cuando experimentamos la verdadera conversión nos enfrentamos a nuestra indiferencia hacia Dios. Sabemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero está sometido a una lucha contra el pecado que insiste en sustraer esa semejanza, tratando de destruir los aspectos, las características, el sentido genuino de la vida y, sobre todo, la santidad original que recibimos de Dios.
Lugar de lo eterno
Es el tiempo de ser introducido en el camino esponsal, que recorre el Vía Crucis que es el camino de la Cruz y de la Resurrección, el camino de y hacia la felicidad, el camino de la semejanza con el Cordero Inmolado, el camino de la oración, el ayuno y la penitencia. Es hora de retomar el misterio de Cristo y vivirlo con Él, siguiendo sus huellas. Pasos que inauguran la vida pública en el desierto, llegando a consumarse en la pasión, cruz, muerte y resurrección. El desierto es el lugar del eterno combate con el demonio y sin embargo, también el lugar de la intimidad con lo divino, ya que el desierto es el lugar del encuentro con Dios, donde el hombre se ve a sí mismo a la luz de la Verdad, viendo realidades interiores y exteriores en dónde reconoce los aspectos en los que aún necesita la gracia de la conversión.
Lugar de batalla espiritual
El desierto es también el lugar donde el mismo Dios atrae a sus hijos, como señala Deuteronomio 8, en el que èl conduce al pueblo de Israel al desierto, para hablarles al corazón. Para adentrarse, pues, en el misterio del desierto, se necesita una postura de súplica y de docilidad, en vista de la purificación, del estar vacíos de nosotros mismos, del despojo y el escondimiento que brinda la humildad.
Para muchos, el desierto significa una batalla espiritual que pelear, especialmente para aquellos que están más alejados de Dios. Estos se encuentran en su vacío existencial, es decir, inmersos en la frustración de la ausencia de sentido de la vida, como lo destaca Viktor Frankl, el fundador de la Logoterapia [2]. Para Santo Tomás de Aquino, esta ausencia de sentido significa: “cuanto más se aleja el hombre de Dios, más se acerca a la nada”[3], reconociendo la necesidad de estar siempre ante Dios. De la misma manera, San Pablo dice: “¡la Gracia de Dios lo es todo”!
Lugar de silencio interior
En el desierto espiritual, el hombre es empujado hacia el silencio interior, hacia la intimidad con Dios. Este lugar, que invita a la oración, favorece la escucha de la voz del Maestro que resuena en su interior, haciéndolo salir de la esclavitud de sus pecados a la libertad del hombre nuevo para vivir un tiempo nuevo. Como le sucedió al Beato Carlos de Foucauld cuando dijo: “Todo ha cambiado para siempre en mi vida; tan pronto como comprendí que Dios existe, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para Él [4]. “Dios es tan grande y hay una gran diferencia entre Dios y todo lo que no es Dios…”[4]. Fue precisamente en un desierto donde este gran Beato tuvo la mejor experiencia de su vida; experiencia que lo llevó a decidir dejar todo atrás. ¡En este caso, el desierto también es un lugar de decisión!
Otro ejemplo que nos lleva a la meditación es el de Oscar Wilde, gran escritor que también tuvo esta experiencia del desierto. Después de haber experimentado su humanidad frágil y pecadora, se arrepintió y recurrió al Sacramento de la Reconciliación diciendo: “El momento supremo de un hombre es sin duda aquel en que se arrodilla en el polvo, se golpea el pecho y confiesa todos los pecados de su existencia.”[5]. La paz que emana de estas palabras no tiene precio: “Yo te absuelvo de tus pecados… ¡Ve en paz!”.
Tal es la magnitud del desierto, que lleva al hombre al encuentro con Dios y consigo mismo. Sólo el amor insondable de Dios por el hombre es capaz de introducirlo en este contexto, con la intención de recrearlo. Porque en el desierto Dios se revela al hombre y se revela a sí mismo: rasga el velo, mostrando a este hombre quién es realmente y de qué está hecho. En este momento podemos proclamar como el salmista, diciéndole al Señor: “Él llevó a su pueblo al desierto porque su amor perdura para siempre” (Salmo 136,16).
Desentrañando nuestra debilidad
Sabiendo esto, el desierto es donde nuestros pecados son puestos a la luz de la verdad. Pecados que nos hacen impíos, aprisionados, vacíos e impedidos de corresponder al camino de la fidelidad a la santidad. Al respecto, Santa Tereza de Ávila decía: “El alma no se acuerda de la pena que ha de sufrir para expiar sus pecados” [3]. En esto, el alma, al sentir un vacío, una acedia, un sopor, una desesperanza abusiva, se encuentra perdida del gusto de la contemplación, del ardiente deseo de santidad, siendo invadida por una tristeza, una soledad, como si se tratara de una ausencia de Dios, como si Él mismo se apartara temporalmente de la vida del hombre, hasta el punto de que el hombre ruega por su presencia. Como ya no siente los consuelos de Dios, sino sólo las tentaciones del demonio, para algunos se presenta una sequedad espiritual y para otros una perturbación espiritual.
Al entrar en el misterio del desierto, el hombre es alcanzado por la Gracia Divina, que lo introduce en el camino para tocar la verdad más cristalina del amor de Dios: las marcas gloriosas de la Pasión. San Ambrosio dice: “No hay nada más consolador y glorioso que llevar consigo las marcas de Jesús Crucificado”[3]. Del mismo modo, subraya San Alfonso Maria de Ligório, cuando declara que: “el trono de la gracia es la cruz, donde se sienta Jesús para repartir las gracias y la misericordia a los que se vuelven a Él” [3]. En esto, el hombre es alcanzado por la Pasión de Cristo y echa sus miserias sobre la misericordia del Crucificado, volviendo a ser hijo en el Hijo. Como escribe San Juan de Ávila, quien conquistado por esta misma Pasión, proclamó: “Señor, cuando te veo en la cruz, todo me invita a amar” [3]. Vivir en el desierto impulsa al hombre a sentir el amor extremo de Cristo: el Vía Crucis.
Lugar de luces
Estar en el desierto, aunque pueda provocar repudio por la aridez y las verdades descubiertas, hace también que la luz brille sobre el hombre. Es como si el hombre utilizara una “lupa divina” que le permite ver toda su condición humana. Alcanzado por la gracia, el hombre pasa a esta batalla interior, que constituye el combate constante de las tentaciones del desierto. Al mismo tiempo el hombre es despertado a la realidad más clara: ¡Dios lucha por él! corresponde al hombre colaborar con la gracia, orando, velando, ayunando, luchando; en otras palabras, Dios espera la acción humana.
En el desierto, el hombre es formado, empoderado, liberado de sus pecados, con el fin de ser ordenado para su fin último: el cielo, la eternidad. Bien dijo San Felipe Néri: “Prefiero el paraíso” y se deja recrear por la Pasión de Cristo, a través del proceso de la cruz, la muerte y la resurrección diaria. Como bien subraya San Buenaventura: “nada contribuye tanto a la santidad de las personas como la Pasión de Cristo”[3].
Lugar de madurez
En esta experiencia, el hombre madura y se pule en el camino de la unión con Dios. Durante este viaje, el hombre toma conciencia de sus más ocultos desórdenes, de sus debilidades y de sus más perversas inclinaciones. Como exclamaba San Agustín: “el pecador no se soporta a sí mismo; los pecados son dolor y la santidad es verdadero gozo”[3]. Este despertar genera el arrepentimiento, la contrición perfecta, el deseo de cambio interior y la alegría de volver a lo esencial. Este hombre vive la liberación de sus cadenas: la esclavitud, el dolor, la muerte, la indiferencia, la aridez, porque el pecado lo había deformado a él que fue creado como la hermosísima criatura de Dios. Por la sangre redentora, que es el sello de la absolución de los pecados, el hombre se hace ahora digno de acoger el Sumo Bien, que lo hace capaz de volver a empezar siempre, ya que la lucha en el desierto es diaria y para toda la vida. Lejos de desanimarnos, esta verdad nos impulsa a vivir de combate en combate y con Dios, de victoria en victoria. Esto muestra cuán fértil es el desierto, porque allí mora lo Sagrado. ¡No estamos solos!.