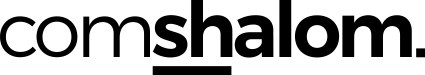Cuanto más oro y medito sobre la misión, más veo que es una cuestión de corazón. Dios sabe por qué. Tal vez mi historia personal me influenció un poco. Vivía en la época de las misiones a Asia, y África, época en que, aún niña, las monjas y los sacerdotes nos animaban a ofrecer sacrificios, oraciones y limosnas por las misiones. En la época, nos llamaban “Cruzados del Sagrado Corazón de Jesús” y nos invitaban a recibir una cinta ancha y amarilla, color del Vaticano, pues éramos animados por un espíritu de auténtica parresía que nos llevaba a los más duros sacrificios en nuestra mentalidad infantil (caminar con piedritas en el zapato, quedarse largo tiempo arrodillado y – ¡el más duro de todos! – renunciar a una semana de merienda para dar “la fortuna” a favor de las misiones de Asia y África).
Recuerdo que la cinta tenía una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, traspasado y coronado por la corona de espinas. Había también algo escrito en latín – estábamos en la era preconciliar y el latín era la lengua utilizada para todo en la Iglesia. Los jueves teníamos media hora de adoración al Santísimo Sacramento y recibíamos a menudo regularmente noticias de las misiones a las que ayudábamos.
Naturalmente, todas soñábamos en ser misioneras (el colegio era sólo de chicas), preferentemente en el lugar más peligroso, para que pudiéramos ser mártires, como convenía y conviene, de una forma u otra, a todo bautizado.
A veces soy tentada a pensar que es esta mi historia que me hace creer que la misión es cuestión, ante todo, de corazón. Otras veces, menos sanos, veo que, de hecho, si la misión no es, ante todo, una cuestión de corazón, no es misión. No habrá venido de la gracia, no habrá sido generada por el Espíritu, no dará los frutos cosechados por el Evangelio auténticamente anunciado. Será parte de aquella tentación del que habla el Santo Padre, tentación de “reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana” (Redemptoris Missio, 11).
Sabemos que “todo bautizado es un misionero“. Sabemos que la Iglesia es esencialmente misionera. Pero, ¿sabemos que “yo” soy misionero?
¿Tengo la conciencia y la convicción profunda de que mi fe no es posesión mía, sino de Jesús que la ha confiado a mí? Que no viene “de mí“, ni es “heredada” de mis padres, pero es pura gracia, cuyo autor es Jesús por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es propio de esta gracia suscitar en mí gran alabanza a Dios y el culto espiritual de entrega concreta de vida – entera, con todo lo que soy, todo lo que sé y todo lo que tengo – para que el mundo crea en Jesús?
¡Necesitamos una cinta amarilla sobre el pecho, sobre el corazón! Esta cinta sería, quizás, para nosotros, un escudo contra ciertas ideas que, sin que nos dieramos cuenta, nos invadieron. Ideas como: “Ya que la salvación de Cristo está al alcance de todos los hombres, no necesitamos evangelizar“; o “Ya que todos los hombres de buena voluntad pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿para que evangelizar? ¡No se necesita!“; o bien: “La misión de evangelizar corresponde a los sacerdotes, a las monjas, al personal consagrado en las Comunidades de Vida, a los célibes…“.
La cinta amarilla, con el color del Vaticano y el corazón de Jesús abierto en favor de todos los hombres, tal vez sirviera para recordar el calor del fuego del Espíritu que nos impulsa a salir de nosotros mismos -en primerísimo lugar- para ser “el evangelio vivo“, que predica con la vida; pero también un “evangelio anuncio“, que convierte por el anuncio de la Palabra, sin el cual no hay conversión, de manera oportuna e inoportuna, sin miedo de ser despreciado, mal entendido, desmoralizado.
La cinta de la infancia tal vez nos recordara que evangelizar es más una compulsión de amor que un deber moral.
Quisiera, si me fuera posible, entregarla en las manos de Jesús y en las manos del Santo Padre para que, con las palabras dirigidas a los jóvenes en Torvegata, los enviara en misión, en una oración de toda la Iglesia para que sea en los jóvenes, en los consagrados, en los célibes, en las familias, en los sacerdotes, en las nuevas comunidades (cf. RM, 91), un verdadero amor a Jesucristo, una verdadera conciencia amorosa de que todo lo que fue creado y todo lo que nos creó se dio a la unión del hombre, de la humanidad con Cristo, un verdadero celo por las almas, una verdadera y nueva parresía para este tercer milenio.
Entonces vería a millones de jóvenes a dar al menos un año de sus vidas para la misión -como ya veo, en cientos que lo hacen en los diversos programas, con este fin por todo el mundo – vería a los célibes por elección, pero también por circunstancia, descubriendo un nuevo sentido para sus propias vidas y haciendo filas para “alistarse” para ser enviados en misión; vería a familias dispuestas a repartir sus bienes en favor de la evangelización, estudiantes dispuestos a renunciar a las mesadas “por China“; vería a los niños, como otrora, luchando por llevar orgullosamente en el corazón la cinta amarilla de fuego, de sacrificio, de oración, de formación de sentir y cum ecclesia y de conciencia de su responsabilidad en la Iglesia. En efecto, ver, en fin, filas inmensas de mártires, tal vez no por la sangre, sino ciertamente por oblación de vida, por “sacrificio de alabanza“, como “hostias vivas” (cf. Rm 12,1), sabiendo que la vocación a la santidad está estrictamente vinculada a la universal vocación a la misión (cf. RM, 90), no sólo dispuestos pero ansiosos por dar la vida por amor a Jesús y a la Iglesia, diciendo, como Jesús misionero al entrar en el mundo: Vosotros no habéis aceptado sacrificios de toros o de machos … «”pero me diste un cuerpo … entonces dije:”Aquí estoy … Dios, para hacer tu voluntad “» (Heb 10,5ss).
Dios, entonces, claramente realizaría más rápidamente “por la misión … la historia de salvación” y nuestras piedritas en el zapato, nuestros quince minutos de rodillas por las misiones,y en la Iglesia preconciliar, nuestras media horas de adoración, aún en la Iglesia preconciliar, encontrarían eco y realización en la Iglesia Misionera del Tercer Milenio que habría entendido lo esencial: la misión tiene que nacer, ante todo, en el corazón, pues que es una cuestión de amor entendimiento de la voluntad de Dios, de amor por Jesucristo, por los hombres, por el Evangelio, por la Iglesia. Una cuestión mucho más profunda que una cinta amarilla y gruesa sobre el corazón: una cuestión de corazón fuera de sí, perdido de amor, entregado al corazón ya las manos de Dios y de todos, todos los hombres.
Traducción: Marjori Small